Dimas Castellanos desde Cuba: Ni arroz ni azúcar, un logro del totalitarismo en Cuba. Roberto Álvarez Quiñones: Hablan las cifras de producción y exportación de Cuba antes de 1959. Cuba exportaba AZÚCAR pero también ARROZ,productos LÁCTEOS Y muchos otros productos más incluyendo la CARNE DE RES
Ni arroz ni azúcar, un logro del totalitarismo en Cuba
**********
'Si fuera cierto que los cubanos comen arroz por la mañana y por la tarde, la demanda podría ser un estímulo para su producción, pero no es así'.
*********
Por Dimas Castellanos
La Habana 20 Feb 2025

Si fuera cierto que los cubanos comen arroz por la mañana y por la tarde, la demanda podría ser un estímulo para su producción, pero no es así. Hasta marzo de 1962, fecha en que se instauró la libreta de racionamiento, el arroz, como todos los demás productos se compraba libremente. A partir de esa fecha fue racionado. En los últimos años se distribuían siete libras mensuales per cápita, cantidad insuficiente para un país donde ese grano históricamente había sido el principal alimento. De esa cantidad, desde hace varios meses solo se distribuyen dos libras (920 gramos), es decir, 30,6 gramos diarios, además con atrasos en su entrega.
Ahora mismo, en la segunda quincena de febrero, la cuota correspondiente al mes de diciembre aún no se ha terminado de entregar. Tampoco es cierto el acompañamiento con otros alimentos, pues sus elevados precios lo hacen inasequible a la mayoría de los cubanos. La afirmación de que se come por la mañana y por la tarde puede ser una aspiración, un sueño para los cubanos, resultado de una buena memoria o la experiencia de alguien que no depende del arroz normado.
Refiriéndose al arroz, Valdés Mesa agregó: "A esto, que es en lo que más gasta el país para la canasta familiar normada hay que meterle de verdad con el corazón, disponemos de la tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura y hay que usarlos".
Acerca de este llamado a producir porque en el arroz es en lo que más divisas gasta el país, habría que preguntarse por qué antes no era así. El arroz comenzó a cultivarse en Cuba a mediados del siglo XIX, su producción nunca satisfizo la demanda, porque resultaba más económico comprarlo que producirlo. La diferencia entre los dos momentos es que antes se disponía de divisas, ahora no. A pesar de ello, a inicios del siglo XX la producción satisfacía la mayor parte del consumo nacional. Según el economista Miguel Alejandro Figueras, en su artículo "El arroz en la economía y sociedad cubana", publicado en 2016, explica cómo la expansión de la industria azucarera le fue arrebatando tierras al arroz.
En 1950 Cuba producía unas 36.000 toneladas de arroz e importaba 220.000 toneladas. Es decir, se producía el 14% del consumo nacional. En ese año el Banco de Fomento Agrícola e Industrial comenzó a ofrecer créditos a los productores, entraron en producción grandes fincas dotadas de moderna tecnología, y en 1955 el Gobierno constituyó la Administración de Estabilización del Arroz. Con esas medidas, entre 1950 y 1956 la producción ascendió hasta 279.000 toneladas, mientras la importación descendió a 135.000 toneladas, que cubrían dos tercios de la demanda. Con excepción de un empresario norteamericano, ese arroz lo producían empresarios y campesinos cubanos. Entre 1959 y 1960, con la confiscación de esas fincas productoras y de los molinos, la producción comenzó a declinar.
Desde esa fecha, la República Popular China devino principal abastecedor del grano, pero a partir de 1965, por diferencias políticas debido a los conflictos entre China y la Unión Soviética y el apoyo del Gobierno cubano al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), apoyada por los chinos, obligó a implementar planes arroceros para sustituir las importaciones. Sin embargo, en la década del 70, empeñados en la producción de azúcar, el arroz pasó a segundo plano, hasta que en 2023 la producción solo alcanzó 27.900 toneladas, el 10% de lo producido en 1956.
"¿Qué nos falta a nosotros?", preguntó el vicepresidente Valdés Mesa. Y se respondió: "La divisa. Para tener divisa hay que exportar más, el país está en la necesidad de exportar, ir cambiando nuestra cultura de importadores a exportadores".
Antes de 1959 Cuba se podía dar el lujo de importar arroz porque obtenía divisas de otras producciones como la industria azucarera, que en 1952 produjo 7.298.023 toneladas, y de ellas exportó 6.200.000. Actualmente esa industria es incapaz de satisfacer la demanda nacional y, en lugar de exportar, Cuba tiene que importar azúcar. Por otra parte, los ingresos por remesas, alquiler de profesionales en condiciones de esclavitud moderna y el turismo, cada vez descienden más.
En Cuba falta la divisa para comprar arroz y se carece de una economía libre capaz de producirlo. Esos factores estuvieron ausentes en la disertación del vicepresidente cubano. En su lugar, sin tener en cuenta que las leyes de la economía son ajenas a los llamados ideológicos y al ordeno y mando, el dirigente llamó a los arroceros a producir arroz para no tener que importarlo, sin antes cambiar lo que hay que cambiar.
El crecimiento y eficiencia de la economía depende, en cualquier parte, de quién sea el propietario de los medios de producción y de salarios en correspondencia con el costo de la vida. Dos requisitos que el totalitarismo barrió de Cuba y que los actuales funcionarios quieren resolver obviando y simplificando esa realidad con la siguiente expresión: "Si el país no produce no puede exportar y por tanto no puede haber divisas". Y para lograr esto el vicepresidente llama a cambiar "nuestra cultura de importadores a exportadores", como si la cultura fuera un traje de temporada.
El hecho inobjetable es que en 1958 Cuba producía el 80% de lo que consumía e importaba el 20%, y ahora ocurre lo inverso. Por tanto, lo que corresponde hacer, y para lo cual los gobernantes carecen de la voluntad política necesaria, es poner nuevamente la tierra en manos de sus productores y eliminar todas las trabas dirigidas a impedir el resurgimiento de una clase media.
En su lugar, las autoridades cubanas han preferido comenzar a entregar las tierras a empresas extranjeras, como ha sucedido precisamente en Los Palacios, donde cedieron 308 hectáreas por un plazo de tres años a una empresa vietnamita y tienen en plan continuar entregado más hectáreas.
Cuba compraba arroz y exportaba azúcar. Ahora no se produce ninguno de los dos ni hay divisas para comprarlos: un resultado del totalitarismo, un sistema ajeno a la naturaleza humana.
*******
ARROZ CUBANO
******
Artículo: ! Ojo con importar arroz con cáscara ! Peligraría una riqueza nacional, de la autoría de Luis J. López Vigil publicado en el número de la revista Bohemia correspondiente al 6 de julio de 1958.
En dicho artículo se lee:
Tengo la opinión que es importante señalar que a parte del pueblo cubano le gustaba consumir arroz que no se producía en Cuba como era, por ejemplo, el arroz Tío Ben (Uncle Ben's) es un arroz blanco de grano largo que se puede comprar en Estados Unidos pero ahora la marca se llama Ben's Original; Otros arroces importados eran: el arroz de la marca Jon-Chi, el de la marca El Chino, el cual era también producido en Estados Unidos; su distribuidor exclusivo en Cuba era Tous y Compañía SA un almacén de víveres sito en calle Pila No. 261 en La Habana, que representaba también a la manteca El Cochinito.
Por cierto: el desarrollo en Cuba de los planes arroceros que llevó a cabo el gobierno de Fulgencio Batista en la década de los años 50 del pasado siglo, fue uno de los factores ( Ya que mencioné la manteca de cerdo, otro factor fue el desarrollo de la industria de los aceites vegetales) que afectaron intereses de lo arroceros norteamericanos de la cueuca del río Mississippi; factores que los comunistas infiltrados en el Departamento de Estado de los Estados Unidos usaron para recortar significamente la cuota, en el mercado norteamericano, de la cuota azucarera asignada a Cuba e imponerle un embargo de armas al gobierno de Batista, el cual estaba combatiendo al terrorismo revolucionario en ciudades y campos cubanos. Recorte y embargo que tuvieron un muy importante, pero negativo, efecto colateral: la desmoralización en parte del Ejército de la República como consecuencia de la arista negativa de la Enmienda Platt, enmienda que tuvo también una arista positiva, para la República cubana en aproximadamente las tres primeras décadas de la República de Cuba, Para conocer esas dos aristas de la enmienda Platt, así como otros factores utilizados por los comunistas, pueden hacer click encima de lo resaltado en otro color. Mucho más en mi libro:
La Historia de Cuba que te ocultaron y otros temas
Algunos otros artículos publicados en la revista Bohemia relativos a la producción de arroz en Cuba en la década de los años 50 pero antes de 1959 son:
Arroz cubano; Autor: Sergio Nicols; Bohemia del 18 de enero de 1953.
Ganándonos el arroz nuestro de cada día: Autor Segundo Ceballos Pareja; Bohemia del 28 de junio de 1953
Diversificación agrícola . Un pueblo en torno al arroz; Autor: Danilo Baeza; Bohemia del 13 de junio de 1954
La economía cubana. Danza de millones en el arroz; Autor Segundo Ceballos Pareja; Bohemia del 5 de septiembre de 1954
Pelea a muerte contra la ¨raya blanca¨ del arroz cubano; Autor: Oscar Bofill; Bohemia del 19 de agosto de 1956
*******
DE LOS ARCHIVOS DEL BLOG BARACUTEY CUBANO
Tomado de http://www.diariodecuba.com
Hablan las cifras
Por Roberto Álvarez Quiñones
Los Ángeles
3 Dic 2015
 En Cuba, los agricultores privados, individuales u organizados en cooperativas, solo disponen del 23.4% de los 6.3 millones de hectáreas tierras cultivables, mientras que el Estado es propietario del otro 76.6%, o sea, 4.8 millones de hectáreas, según datos de 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
En Cuba, los agricultores privados, individuales u organizados en cooperativas, solo disponen del 23.4% de los 6.3 millones de hectáreas tierras cultivables, mientras que el Estado es propietario del otro 76.6%, o sea, 4.8 millones de hectáreas, según datos de 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).De ese 76.6%, a las empresas estatales de corte estalinista y las empresas paraestatales llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), manejadas por el Gobierno —y que cuentan con las mejores tierras y con recursos financieros—, les corresponde el 50% (3.2 millones de hectáreas), mientras el otro 26% lo constituyen tierras arrendadas por el régimen a unos 172.000 usufructuarios.
Pues bien, de acuerdo con la ONEI, en el primer semestre de 2015 el país produjo 5.7 millones de toneladas de viandas, hortalizas, arroz, frijoles y frutas, de las cuales las empresas estatales y las UBPC solo aportaron el 10%, o sea, 570.000 toneladas. El otro 90% fue producido por los agricultores privados y los usufructuarios, con un área agrícola total incluso algo menor (3.1 millones de hectáreas) .
¿Sorprendente? No si se tiene en cuenta que hace unos 2.360 años ya Aristóteles, opuesto a su maestro Platón, se dio cuenta de que la propiedad privada es superior a la colectiva porque la "diversidad de la humanidad es más productiva" y porque "los bienes cuando son comunes reciben menor cuidado que cuando son propios". El soñador Platón proponía abolir la propiedad privada para edificar una sociedad perfecta basada en la propiedad colectiva o comunal.
En el siglo XIII, en plena Edad Media, el filósofo y clérigo Tomás de Aquino ya aseguraba que "el individuo propietario es más responsable y administra mejor". Y medio milenio después uno de los fundadores de la era moderna, el escoces Adam Smith, descubrió la mano invisible que nadie había notado antes y que mueve al mundo. "Al buscar su propio interés", escribió Smith en La riqueza de las naciones (1776), "el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo".
O sea, que por instinto natural todos los seres humanos buscamos un claro beneficio personal, y a medida que lo logramos, automáticamente se beneficia el resto de la sociedad. La riqueza material de una nación no es más que la sumatoria de las riquezas creadas por los individuos.
Eso fue lo que le dijo el ex presidente español Felipe González a Fidel Castro en La Habana a mediados de los años 80: "Fidel, siempre las lechugas que yo cultive en mi patio van a ser mejores que las que coseche el Estado". El dictador le respondió que el Estado tiene más posibilidades de emplear tecnología, dinero y otros recursos para obtener una mayor productividad.
A fines de los años 50, un economista marxista dirigente del Partido Socialista Popular (PSP), Oscar Pino Santos, denunció en un ensayo que Cuba estaba importando nada menos que el 29% de los alimentos que consumía y que eso era un crimen causado por la propiedad latifundista y la "explotación del imperialismo norteamericano y la burguesía nacional".
Hoy, socialismo mediante, el país importa el 80% de los alimentos ($2.000 millones anuales) y los casi infinitos latifundios estatales producen menos que cuando el PSP hizo aquella denuncia.
En Cuba, según la ONEI, solo están cultivadas realmente 3.4 millones de hectáreas. Es decir, el 54% del total de tierras no produce nada. En 2014, de 1.8 millones de hectáreas de tierra que poseen las grandes empresas estatales centralizadas, solo estaban cultivadas 329.584 hectáreas. O sea, el 17.8% del total.
La Cuba 'oprimida' comía mejor
Sin embargo, la Cuba "expoliada" por la propiedad privada capitalista se autoabastecía de carne de res (desde 1940), leche, frutas tropicales, café y tabaco. Y era casi autosuficiente en pescados y mariscos, carne de cerdo, de pollo, viandas, hortalizas, y huevos. Era el primer país latinoamericano en consumo de pescado y el tercero en consumo de calorías, con 2.682 diarias. Había una vaca por habitante. Y además el país ocupaba el séptimo lugar mundial en salario agrícola promedio, con $3 diarios, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cuanto a la propiedad privada en general, y no solo en la agricultura, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la ONU en 1958 Cuba era el octavo país del mundo con mayor salario promedio en el sector industrial, con $6.00 diarios, por encima de Gran Bretaña ($5.75), Alemania Occidental ($4.13) y Francia ($3.26). La lista la encabezaban EE.UU ($16.80) y Canadá ($11.73).
Ese mismo año Cuba ocupó el segundo lugar latinoamericano en número de automóviles, con 40 habitantes por vehículo, y registró la mayor longitud de vías férreas en Latinoamérica, con un kilómetro de vía por cada 8 kilómetros cuadrados. Y era líder en televisores, con 28 habitantes por receptor (tercer lugar en el mundo).
La isla "dominada por el imperialismo" tenía la más baja tasa de inflación en Latinoamérica, con 1.4%, y era la tercera economía más solvente de la región por sus reservas de oro y de divisas y por la estabilidad del peso, a la par siempre con el dólar. Exportaba más bienes que los que importaba y tenía superávit en su balanza comercial. Era el país latinoamericano con menor mortalidad infantil y el que dedicaba mayor porcentaje del gasto público a la educación, con el 23 %. (Costa Rica, 20%; Argentina, 19.6%, y México el 14.7%). En 1953, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Finlandia, contaban proporcionalmente con menos médicos y dentistas que Cuba.
Cuba era también en 1958 el país de América Latina con más salas de cine (en proporción a la población), ostentaba el segundo puesto en cantidad de periódicos, con 8 habitantes por ejemplar, luego de Uruguay (6), y tenía el segundo lugar en teléfonos, con 28 habitantes por aparato.
En fin, aquella nación sometida a la "voraz" propiedad privada capitalista era uno de los tres países de Latinoamérica con mayor ingreso per cápita, con 374 dólares, el doble que en España ($180) y casi igual al de Italia.
Pero en 1959 los hermanos Castro asaltaron el poder, hicieron lo que proponía Platón y los resultados están a la vista. En el país que atraía como imán a inmigrantes de todo el planeta —atrajo a 1.3 millones de inmigrantes solo entre 1902 y 1930— ahora casi todos quieren emigrar, como sea, porque "la situación está cada vez peor".
Casi 57 años de dictadura marxista-leninista han convertido a Cuba en uno de los tres países más pobres del hemisferio y el más atrasado tecnológicamente, en el que además se carece de las más elementales libertades humanas. Pese a las dramáticas evidencias, la corrupta cúpula político-militar se dedica a "actualizar" el socialismo y se niega a liberar la fuerza creadora de los cubanos.
El castrismo impide que actúe la mano invisible que edificó el mundo moderno al amparo de una filosofía que resume un antiguo refrán español de raíz campesina: "El ojo del amo engorda el caballo".
*********************
.TABL A DE LA CUAL SE INFIERE LA CANASTA BÁSICA DEL CUBANO DE ESA ÉPOCA:
 Los ingresos netos obtenidos por Cuba en 2013 por el turismo internacional se ubicaron entre los más bajos del mundo: de los 633 dólares gastados por cada visitante, solo quedaron en la isla 254. Los otros 379 dólares volaron al extranjero.
Los ingresos netos obtenidos por Cuba en 2013 por el turismo internacional se ubicaron entre los más bajos del mundo: de los 633 dólares gastados por cada visitante, solo quedaron en la isla 254. Los otros 379 dólares volaron al extranjero.¿Solo en Cuba llueve y hay sequías?
Por Roberto Álvarez Quiñones
Los Ángeles
16 de Enero de 2018

 Siempre que leo las excusas que ofrece el régimen castrista de huracanes y lluvias para justificar la bajísima producción de azúcar, me acuerdo de lo que a fines de los años 60 me dijo off the record el director de Organismos Internacionales del Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX), Mario García Incháustegui.
Siempre que leo las excusas que ofrece el régimen castrista de huracanes y lluvias para justificar la bajísima producción de azúcar, me acuerdo de lo que a fines de los años 60 me dijo off the record el director de Organismos Internacionales del Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX), Mario García Incháustegui.El exembajador ante la ONU, quien en 1962 hizo el ridículo al afirmar que en Cuba no había armas nucleares, me confesó que en la Organización Internacional del Café (OIC), en Londres, ya no creían los pretextos que él daba allí para justificar los incumplimientos de exportaciones de Cuba. Esa entidad asignaba cuotas de exportación a los países miembros para evitar que una sobreoferta mundial de café deprimiese los precios. Incháustegui culpaba a los ciclones y otras afectaciones climáticas. "Yo insisto en mis argumentos, pero ya no me creen", me dijo. Finalmente la OIC le suprimió la cuota a Cuba y la repartió entre otros países que pedían exportar más.
Recordemos que en los años 40 y 50 Cuba era uno de los mayores exportadores de café a nivel mundial. Entre 1928 y 1948 la Isla produjo como promedio anual 30.000 toneladas (TM). Y en 1960, último año del capitalismo en la Isla, produjo 60.000 TM. Claro, al implantarse el comunismo todo cambió. En 2016 se produjeron 5.687 TM, y en 2017 aún no hay estadísticas disponibles, pero al parecer fueron 5.500 TM. Diez veces menos que hace 58 años.
Hago este paréntesis cafetalero porque si en la Organización Internacional del Azúcar (OIA), con sede también en Londres, hubiese hoy cuotas de exportación de azúcar, como en el siglo pasado, ya Cuba también la hubiese perdido hace rato.
Excusas y pretextos
En el siglo XX hubo Convenios Internacionales del Azúcar entre países exportadores e importadores con cuotas de exportación para evitar el desplome de precios. El último con cuotas terminó en 1987. En 1993 se puso en vigor otro, pero sin cuotas. Hoy la OIA funciona solo como recolectora de datos.
El Gobierno de Raúl Castro informó hace unos días que las lluvias de noviembre, diciembre y enero han afectado el 70% del área total cañera, y que de los 53 centrales disponibles solo están trabajando 26, y a la mitad de su capacidad.
Juan Carlos Pérez, director de Atención a Productores de AZCUBA, le habló al diario Granma de "tensiones climáticas", "estragos de la sequía presente en los meses de junio a septiembre del 2017
 , periodo de mayor crecimiento del cultivo" de la caña.
, periodo de mayor crecimiento del cultivo" de la caña.En tanto, Dionis Pérez, también dirigente de AZCUBA, culpó de los problemas de la zafra a las lluvias, aunque de pasada admitió un mal manejo industrial. Otro funcionario estatal, Sergio Guillén, precisó que el contenido de sacarosa hoy está entre el 15% y el 16%, y se requiere un 18%.
Ciertamente la caña necesita agua para crecer, pero ya en noviembre debe dejar de crecer para madurar y acumular sacarosa. Si llueve, la caña reanuda su crecimiento verde y no acumula suficiente sacarosa, con lo cual el rendimiento se cae.
¿No había lluvias a destiempo antes de 1959?
Todo esto se entiende, pero surgen ciertas preguntas: ¿Es Cuba el único país productor de azúcar de caña al que azotan los huracanes y donde llueve en períodos de maduración de la caña? ¿Nunca hubo ciclones, lluvias excesivas, o sequías, antes de 1959? ¿Cómo entonces era Cuba el mayor exportador mundial de azúcar?
Con lluvias, ciclones, sequías cíclicas, plagas, rayos y centellas, Cuba fue la azucarera del mundo durante más de 160 años, desde la revolución en Haití a fines del siglo XVIII. En 1894 alcanzó ya 1,1 millón de TM, un tercio de toda el azúcar producida en el mundo. En 1925 produjo 5,1 millones TM, el triple de lo producido en 2017.
Pero, al igual que ocurrió con el café, con el castrismo Cuba pasó de mayor exportador mundial de azúcar de caña, a importarla de Brasil, República Dominicana, Colombia, EEUU y hasta de Europa (Bielorrusia), durante la primera década de este siglo, para cubrir el consumo nacional y cumplir los compromisos de exportación. Para colmo, Fidel Castro ordenó la destrucción de dos tercios de la industria azucarera, una de las mayores del mundo.
No, no es cuestión de un "encarne" de la Madre Naturaleza con la Perla de las Antillas. No hay que buscar causas atmosféricas, ni culpar al calentamiento global (que afecta a todos por igual). Es algo menos complicado y fácil de solucionar: el problema es político.
 (Libro de Oscar Pino Santos. escrito en 1957, donde se muestran rendimientos agrícolas antes de 1959, los cuales nunca fueron ni remotamente alcanzados en la Cuba oprimida por el Castrismo. En el artículo Sin azúcar y sin país de Roberto Álvarez Quiñones se lee: ¨En 1940 Cuba devino el productor de azúcar de caña más eficiente mundialmente al registrar un 13,17% de rendimiento industrial: por cada 100 partes de peso verde de la caña se extrajo más de 13 partes de azúcar. Algo nunca visto. En los años 50 la Isla exportaba la mitad de toda el azúcar mundial, con una producción entre 5,3 y 7,1 millones de toneladas métricas, en 161 fábricas y un rendimiento industrial promedio de 12,7%, el mayor del planeta¨. Fotos, comentarios y tablas añadidas por el bloguista de Baracutey Cubano )
(Libro de Oscar Pino Santos. escrito en 1957, donde se muestran rendimientos agrícolas antes de 1959, los cuales nunca fueron ni remotamente alcanzados en la Cuba oprimida por el Castrismo. En el artículo Sin azúcar y sin país de Roberto Álvarez Quiñones se lee: ¨En 1940 Cuba devino el productor de azúcar de caña más eficiente mundialmente al registrar un 13,17% de rendimiento industrial: por cada 100 partes de peso verde de la caña se extrajo más de 13 partes de azúcar. Algo nunca visto. En los años 50 la Isla exportaba la mitad de toda el azúcar mundial, con una producción entre 5,3 y 7,1 millones de toneladas métricas, en 161 fábricas y un rendimiento industrial promedio de 12,7%, el mayor del planeta¨. Fotos, comentarios y tablas añadidas por el bloguista de Baracutey Cubano )Tan pronto Fidel Castro asaltó el poder a tiros, y azuzado por el estalinista confeso Che Guevara, a fines de 1960 el régimen estatizó la industria azucarera. En solo dos años la producción se desplomó de 6,8 millones de TM a 3,8 millones en la zafra 1962-1963.
La Unión Soviética, para que La Habana le diera algo a cambio de mantener la dictadura y su parasitaria economía con subsidios millonarios, convirtió a Cuba en la azucarera de la URSS y de Europa del Este. Enviaba a la isla caribeña los equipos, el fertilizante y todos los insumos necesarios, y hasta construyó nuevas fábricas de azúcar. Con tales subsidios de Moscú la producción subió a seis y siete millones de TM anuales ¿No llovía entonces en invierno? ¿No pasó ningún ciclón?
Se desintegró la URSS y la producción azucarera se hundió al punto de registrar la misma cantidad de azúcar que antes de la Guerra de Independencia. Y es que mientras en los años 50 la Isla importaba solo el 4% de los insumos de la zafra, según el Anuario Estadístico de Cuba, con el castrismo dependía totalmente de la URSS.
Al suprimirse la libre empresa y dirigirse la economía como enseñaban Marx y Lenin se borró de la memoria nacional que en 1940 Cuba era el país más eficiente del mundo en la industria azucarera. Ese año registró un 13,17% de rendimiento industrial. Por cada 100 partes de peso verde de la caña se extrajeron más de 13 partes de azúcar. Algo nunca antes logrado en el mundo. Y en los años 50 obtenía un rendimiento industrial promedio de 12,7%, el mayor del planeta.
Rendimientos cañeros bochornosos
Luego de la impronta aciaga castro-guevarista, los rendimientos cubanos de caña por hectárea pasaron a ser bochornosos. Precisamente desde el mismo año en que murió el Che, 1967, Cuba registra los más bajos rendimientos cañeros del orbe. Oscilan entre 24 y 42 toneladas de caña por hectárea, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) . Es decir, están muy por debajo del promedio mundial, que varía entre 65 y 72 toneladas.
Antes de 1959 Cuba era el líder latinoamericano en esos rendimientos de campo. El actual líder es Perú y registra 128 TM de caña por hectárea, según FAOSTATS, la base de datos de la FAO. Le sigue
 Guatemala con 95 TM. República Dominicana, más parecida a Cuba, obtiene 80 TM.
Guatemala con 95 TM. República Dominicana, más parecida a Cuba, obtiene 80 TM.El colmo es que países africanos pobres vapulean a Cuba. Según la FAO en 2014 Senegal obtuvo 117 TM de caña por hectárea; Malawi, 107; Zambia, 104; Chad, 102; Burkina Faso,101; y Etiopía, 99. ¿Por arte de magia jamás llueve a destiempo para la caña en esos países africanos?
El célebre slogan de la campaña de Bill Clinton cuando derrotó a George H.W. Bush en 1992, rezaba: "Es la economía, estúpido". Bush tenía una aprobación superior al 80%, pero perdió las elecciones a causa de la recesión económica.
En el caso cubano, a la élite dictatorial hay que decirle exactamente lo contrario: "Es la política, estúpido". Hay que desmontar el absurdo modelo económico socialista y eso solo se logra con un cambio político total.
***********
ANEXOS
CUBA EXPORTABA MÁS QUE LO QUE IMPORTABA
Etiquetas: 1959, antes, arroz, azúcar, castrismo, cuba, cubana, cubano, Dimas Castellanos, exportaciones, importaciones, producción, pueblo, reforma agraria, Revolución, Roberto Álvarez Quiñones, totalitarismo



































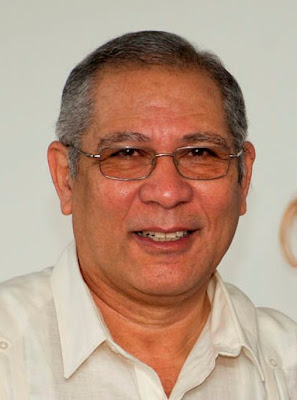


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home