El Hambre Nuevo. Francisco Almagro Domínguez: Después de sesenta años de sacrificios, se acostumbra a decir que el régimen tiene tres cosas pendientes con el pueblo: el desayuno, el almuerzo y la comida
Tomado de https://www.cubaencuentro.com/
El Hambre Nuevo*
********
Después de sesenta años de sacrificios, se acostumbra a decir que el régimen tiene tres cosas pendientes con el pueblo: el desayuno, el almuerzo y la comida
********
Por Francisco Almagro Domínguez
Miami
19/06/2024
 He buscado la raíz semántica de la palabra “jama”. La Real Academia de la Lengua nos dice que es un “cubanismo”, o sea, que solo se usa en la Isla. Como sinónimo muestra féferes. Tampoco la encontré en el Nuevo Catauro de Cubanismos de Fernando Ortiz. Jama se hizo famosa con aquel personaje salido en las redes sociales interrumpiendo a un amigo que hablaba de otra cosa. ¡Aquí lo que hace falta es jama!, gritaba el llamado Pánfilo, cuyo nombre real es Juan Carlos González y era lo que el régimen llama “deambulante crónico” —léase desamparado.
He buscado la raíz semántica de la palabra “jama”. La Real Academia de la Lengua nos dice que es un “cubanismo”, o sea, que solo se usa en la Isla. Como sinónimo muestra féferes. Tampoco la encontré en el Nuevo Catauro de Cubanismos de Fernando Ortiz. Jama se hizo famosa con aquel personaje salido en las redes sociales interrumpiendo a un amigo que hablaba de otra cosa. ¡Aquí lo que hace falta es jama!, gritaba el llamado Pánfilo, cuyo nombre real es Juan Carlos González y era lo que el régimen llama “deambulante crónico” —léase desamparado.
Fue tanta la repercusión internacional por tan simpática valentía, que de inmediato se difundió su adicción al alcohol y la necesidad de ingreso en un pabellón psiquiátrico. Solo un paciente mental alcoholizado podía pedir comida en una sociedad donde se garantiza la alimentación del pueblo, declaró el régimen. Como el viejo adagio enseña que los orates, los niños y los beodos siempre dicen la verdad, Juan Carlos reapareció sobrio unos meses después en la televisión nacional, “recuperado” de sus dolencias psiquiátricas. Pero el daño moral estaba hecho: en la Isla lo que faltaba era “jama” porque había tremenda “íria”, dijo Pánfilo con otra palabra de fácil intuición.
Estos recuerdos no tan lejanos acuden a nuestra mesa de trabajo cuando se dan dos noticias ¿casualmente? coincidentes. Una habla de que Ricardo Cabrisas, ex alto oficial del MININT y el negociador más experimentado, andaba por Rusia a la caza de oportunidades en la industria agroalimentaria. Dos años después de aprobada la Ley de Soberanía Alimentaria, en mayo de 2022, los resultados no se ven todavía según el propio primer ministro, Manuel Marrero. La ley busca, entre sus principales objetivos, que la producción nacional de alimentos sustituya la importación, estimada en casi un 80 por ciento. El escándalo mayor ha sido que Cuba, antigua azucarara del mundo, debe importar el dulce para cumplir la cuota que se entrega a cada cubano. No van bien tampoco el café y los cítricos, en otros tiempos rubros exportables que hoy apenas alcanzan para suplir el mercado interno en divisas.
La otra noticia, si es que lo grotesco puede ser nuevo, se trata del Designado hablando del autoabastecimiento de alimentos. “¡Hay que creérselo!”, enfatiza. De inmediato me recordó a los actores cuando toman la piel de los personajes; tienes que creerte que eres esa persona porque si tú no lo crees, el público menos, dicen los directores de escena. Y la pregunta de quienes oyen la arenga canelista es: ¿Y por qué tengo que creerme algo que no existe? ¿Acaso, compañero Designado, esto es una obra de teatro? ¿Creernos qué cosa, una tarima llena de plátanos, una montaña de sacos de frijoles y arroz, el preterido vasito de leche y el “pan con timba” de la llamada republica mediatizada? Entonces el bocadillo del que hace el papel de presidente en esta obra tragicómica no tiene desperdicio. Le pone la tapa al pomo, que no es de dulces: “cada municipio tiene que guapear su comida y no estar pensando en lo que va a entrar por la canasta”.
El hambre que ha conocido el pueblo cubano por sesenta años no es el hambre clásica, la habitual hambruna subsahariana. No es solo el apetito de quien come una vez al día y mal, como comentan está sucediendo en estos momentos. Es un Hambre Nueva. Desconocida en Occidente. De ahí que los visitantes incautos y los incondicionales del comunismo tropical se crean que el hambre cubana es de cantidades —cada día más exiguas— y no de calidades y opciones. El hambre involucionaria es el hambre de no decidir. Es el hambre direccionada. El hambre de “te toca” y “no te toca”. De no poder satisfacer el cuándo y el cómo. Es Otro quien decreta desde una oficina qué se comerá, cual campesino que decide si echarles boniato o sobras a los animales del corral.
El proceso de la Nueva Hambre comenzó con un argumento de mendaz filantropía: una cartilla —libreta de desabastecimiento— para que todo el mundo consumiera lo mismo. Como si a “todo el mundo” le gustara el chícharo, la pasta de Oca, el jurel —excelente fuente de Omega 3. ¡Pero a mí no me gusta el jurel, tío, que se lo den a los enfermos! Esa pretensión de convertir al ser humano en una “máquina-de-tragar” sigue el mismo patrón aplicado al hombre que en el campo debe producir lo que será distribuido de manera equitativa —¡Ya dije que no me gusta el jurel, concho!
Según la doctrina marxista más acendrada, hay diferencias esenciales entre el obrero y el campesino. Piensan y actúan de manera distinta. El primero depende de medios de producción que les son ajenos. El campesino es, en sí mismo, el medio de producción. El torno nada dice al obrero. De hecho, romperlo es una manera de protestar. Para el campesino la tierra tiene un sentido reverencial. Diríase místico. La conciencia de propietario es única del campesino. Aun cuando la tierra sea en arriendo, el campesino la cuida como suya, pues, aunque el clima y las plagas lo limiten, de él depende dar frutos. Y no por sabido debe obviarse: hay cultivos que necesitan profesionalismo, tesón y experiencia.
De ahí que cada intento de colectivizar masivamente la agricultura haya fracasado en todos los regímenes comunistas, con la hambruna consecuente. La excepción pudieran ser las pequeñas cooperativas, como los kibutz israelitas. Pero en ellos el principio de voluntariedad y autonomía son condiciones básicas para la producción. Tener un ente regulador como “Acopio” es ir en la dirección equivocada, y no solo porque desde la lógica elemental no se puede controlar cosecha, precios y mercado. En una economía disfuncional como la de una sociedad totalitaria lo político sobreviviente ahoga lo económico productivo.
Para luchar contra lo imposible el régimen ha hecho de todo, desde leyes hasta “inventos” que pasaran a la historia universal de la anti-gastronomía. No alcanzarían las páginas para mencionarlos a todos, por demás, bien conocidos. Un dato curioso es que el ministro de la Industria Alimenticia estuvo en su cargo por más de treinta años mientras los experimentos y la “creatividad” de los ingenieros de alimentos nos hacían degustar carnes que no lo son, leches sin proteína animal, panes de viandas y croquetas satelitales —¡muy sanas, pero el jurel sigue sin gustarme, compadre! El hambre genética del socialismo castrocanelista es una de las razones por las cuales cada cubano engorda 20 libras —precisamente, a pan con timba y helado de chocolate por las noches— en los primeros meses de exilio y nunca logre desprenderse del sobrepeso.
Después de sesenta años de sacrificios, se acostumbra a decir que el régimen tiene tres cosas pendientes con el pueblo: el desayuno, el almuerzo y la comida. El vasito de leche es asunto aparte. En Cuba no solo se ha destruido la base agroalimentaria tradicional, el ingenio azucarero, con sus campos y animales. Casi ha desaparecido el batey, según Moreno Fraginals, una institución socioeconómica y cultural en sí misma, algo que el adelantado Hershey vio como una oportunidad de oro para inundar de chocolates el vecino del Norte.
Quienes son herederos del desastre, y piden a la gente “guapear” y no esperar por la canasta —¿qué canasta? ¿La que viene del exilio?— saben que la única solución es desaparecer las trabas, sin excepción, a la producción agrícola y ganadera. De otra manera, no alcanzaran los manicomios ni los noticiarios para impedir que con la palabra “jama” se abra paso el Hambre Nuevo entre las grandes alamedas de los extintos cañaverales cubanos.
* Cuando el presente artículo estaba listo, la noticia de que el chef británico Gordon Ramsay ha grabado recién un capítulo de la serie Gordon Ramsay: Uncharted en La Habana me ha parecido un absurdo, propio del despiste o de la perversidad que nos rodea, que no es de agua. Excelente cocinero al fin, rodeado de pequeñitas, revoltosas, se dirá a si mismo que tantas moscas cubanas deben estar equivocadas.
© cubaencuentro.com
**********
castrista de hoy
Ernestomiami
Trágico destino de las bodegas en Cuba: De la prosperidad a la escasez.
Bodegas de Cuba antes y después de 1959
******************
Tomado de https://diariodecuba.com/
De la bodega de la Cuba de antes al cuchitril castrista de hoy
*******
Nat King Cole cantó la figura del bodeguero y Fidel Castro impuso en las bodegas el racionamiento.
*******
Por Roberto Álvarez Quiñones
Los Ángeles
25 marzo 2021
Durante mucho más de un siglo el bodeguero y la bodega del barrio en Cuba fueron una institución muy peculiar integrada al paisaje y la cultura criollos. Tanto, que en los años 50 el chachachá de Richard Egües "El bodeguero" le dio la vuelta al mundo en la voz de Nat King Cole, como auténtica expresión de cubanía, pese a ser cantada por un extranjero (la interpretó magistralmente).
En la bodega de la esquina, como se le llamaba comúnmente, las familias cubanas se abastecían de prácticamente toda la canasta básica, excepto carne fresca, pescados y algunos vegetales, que se compraban en carnicerías, pescaderías y las "placitas".
Pero todo aquello con su imagen cuasi folklórica de bodega y bodeguero, desapareció. Y no porque fueron desplazados por la competencia de supermercados modernos, o porque se modernizaron y cambiaron su fisonomía y su añejo sabor. Fueron destrozados por el comunismo.
Sin castrismo en Cuba habría supermercados (tipo Minimax o Grocery de antes) pero las bodegas tradicionales no habrían desaparecido. Muchas se habrían modernizado, otras no, pero comprar la "factura" semanal (canasta básica) cerca de la casa seguiría siendo cosa muy práctica.
La bodega cubana con el castrismo devino cuchitril que expende apenas diez o 12 productos estrictamente racionados y en cantidades tan bajas que solo alcanzan para una semana o diez días. Están vacías, destartaladas, sucias, muchas de ellas con ratones y cucarachas.
Las imágenes de bodegas que salen de la Isla expresan con crudeza la pobreza, el hambre y el atraso actual del país.
Bodega, un cubanismo
La inmensa mayoría de los cubanos hoy no tiene idea de cómo eran las bodegas cuando Cuba era una "neocolonia explotada por el imperialismo".
Con el significado que tiene en Cuba la palabra bodega, como destaca Fernando Ortiz, es un cubanismo. No significa bodega de barco, ni lugar para guardar vinos como en el resto del mundo hispanoparlante.
La bodega precastrista estaba repleta de mercancías en estantes que llegaban al techo. Además de su función comercial, tenía una función social. Era común la frase: "me enteré en la bodega…" Allí coincidían vecinos del barrio. Conversaban de aspectos familiares, noticias, criticaban al Gobierno, discutían por qué el Habana perdió con el Almendares, o si Puppy García era mejor boxeador que Ciro Moracén. (A propósito, en los años 60 Puppy García tenía un auto de alquiler en una piquera muy cerca de mi casa. Varias veces utilicé sus servicios. Nunca me habló mal de Moracén, con quien peleó varias veces.)
Salvo raras excepciones, las bodegas estaban en las esquinas de las cuadras. Una de esas excepciones se hizo mundialmente famosa. En los años 40 del siglo XX, a mediados de una cuadra cerca de la Catedral de La Habana estaba la bodega Casa Martínez. Muchos clientes se citaban en la "bodeguita del medio de la cuadra" para conversar, tomar cerveza y comer algo ligero. Su dueño de entonces, Angel Martínez, la convirtió en restaurante y nació La Bodeguita del Medio, hoy con siete filiales en Europa y Latinoamérica.
Burras ordeñadas en las bodegas
Ya en la época colonial la bodega y el bodeguero (muchos de ellos españoles), eran muy populares. Fe de ello da el libro De bandera a bandera (From flag to flag), de la estadounidense Eliza Eliza Mc Hatton-Ripley, quien en 1865 fue a vivir a Cuba durante diez años con su familia y dos esclavos, y compró una plantación de caña de azúcar en Matanzas que nombró "Desengaño".
Su libro, publicado en 1889, destaca las "innumerables bodegas pequeñas y cantinas (…) dispersas por los alrededores y calles apartadas, donde los trabajadores blancos y de color comían uno junto al otro pescado frito o sopa de ajo y bebían aguardiente". Y narra que en algunas bodegas "se mantenían burras atadas al mostrador y se ordeñaban allí mismo para vender la leche a inválidos y personas de digestión delicada. El café que se servía en esas mismas bodegas era rico y delicioso".
Volviendo a la República, la bodega vendía arroz, granos, papas, jamón, quesos, confituras, café, aceite y muchos otros alimentos, dulces finos, turrones, chocolates. También champú, cuchillas de afeitar, jabón, detergente, desodorante, talco, pasta dental, perfumes baratos, betún, cordones de zapato, papel, sobres para cartas, curitas, hilos y agujas, limas y pinturas de uña, brillantina para el cabello y muchos otros productos.
O sea, el bodeguero abastecía de casi todo a las familias. Tenía cartuchos de hasta 25 libras para envasar, y papel parafinado para envolver manteca, jamón, chorizos, aceitunas, pasas y alcaparras. La mayoría de las bodegas contaba con una barra en la que se podía tomar cerveza, ron, vino o refrescos y comer "saladitos", mientras se jugaba al cubilete. Tenían mensajeros para llevar las mercancías a domicilio.
En Navidades y fin de año el bodeguero obsequiaba a sus "marchantes" (así le llamaban muchos bodegueros a sus clientes habituales, palabra de añejo origen en España) sidras, botellas de vino o turrón español.
Y otro detalle, el bodeguero no se limitaba a estar "entre frijoles, papas y ají", como dice la contagiosa canción de Egües, sino que hacía hasta de banco. Si un cliente necesitaba con urgencia hacer efectivo un cheque el bodeguero lo hacía. O le prestaba el dinero y lo anotaba en su cuenta, pues las "facturas" por lo general se pagaban mensualmente. El bodeguero les fíaba, les concedía crédito a sus clientes y anotaba en una libreta lo que iban debiendo.
Además, a los niños más grandecitos les gustaba que los enviaran a "hacer un mandado" a la bodega, pues podían pedir "la contra" y el bodeguero les obsequiaba caramelos, bombones o galleticas.
Llegó la libreta de la bodega
Así fue la bodega cubana hasta la llegada del socialismo, sobre todo hasta marzo de 1968, cuando Castro I dio jaque mate a la economía de mercado. Estatizó las 11.878 bodegas de la Isla, como parte de los 57.280 pequeños negocios privados que confiscó o eliminó. E inventó la libreta de la bodega o cartilla de racionamiento.
¿Qué "dan por la libreta" en las bodegas de hoy? Según cifras oficiales: siete libras de arroz per cápita, medio litro de aceite, media libra de frijol negro y media de frijol colorado (cuando los hay), tres libras de azúcar blanca, y tres de azúcar sin refinar, una libra de pollo, diez huevos, un paquetico de café de cuatro onzas, y 30 panecitos redondos de 80 gramos cada uno, que solo alcanzan para un tercio o menos de un mes . También un paquetico de sal trimestralmente para toda la familia. Y leche en polvo para niños menores de siete años y compota para menores de tres años. Y punto.
Para alimentarse el resto del mes hay que "inventar". Sumergirse en el mercado negro, cada vez más escaso y caro. Incluso ya ni con dólares se puede comprar alimentos en las shopping. No los hay, o son demasiado caros. Otra solución es robar ganado, o en los centros de acopio, almacenes y fábricas procesadores de alimentos.
Paradójicamente, la escasez está comenzando a rescatar de alguna manera la función social de las bodegas de antaño. Los "marchantes" ahora protestan a toda voz en las bodegas cuando no han llegado los alimentos necesarios. Culpan abiertamente a Miguel Díaz-Canel, califican de "tremenda mierda" a la Tarea Ordenamiento, denuncian lo bien que comen los dirigentes.
En resumen, el bodeguero cubano de hoy puede repetir: "Aprended flores de mí/ lo que va de ayer a hoy/ que ayer maravilla fui/ y hoy sombra de mí no soy", del poema de Góngora dedicado al marqués Flores de Ávila hace exactamente 400 años.
Y sí que hay que aprender.
***************
Cafeterias donde al café con leche lo acompañaba el pan con mantequilla y otros acompañantes; las fotos son de cafeterias de ¨pùeblo de a pié¨ ; no son fotos de las dos cafeterías El Carmelo (El de Calzada y el de 23 en El Vedado), Potín, la del Hotel Hilton, la del Hotel Capri, etc. y ni siquiera las de los varios Ten Cents que habían en La Habana
***********
**************
Un fritero en plena labor
Una fonda
***************
LA BODEGA CUBANA EN VARIAS ÉPOCAS ANTES DE LA DICTADURA DE LOS CASTRO
***************
NNota del bloguista de Baracutey Cubano
 importación se debía en gran parte no por ineficiencia económica del país, como ocurre desde hace casi 65 años, sino por distintas razones; veamos algunas:
importación se debía en gran parte no por ineficiencia económica del país, como ocurre desde hace casi 65 años, sino por distintas razones; veamos algunas: En el mencionado librito y en el Cuadro No. 20 se muestra el consumo doméstico, producción nacional e importaciones de los principales productos alimenticios en el período 1954-1956 donde se observa que la cantidad y el valor (en porcientos) del consumo doméstico de producción nacional fueron el 81% y el 71% respectivamente, mientras que la cantidad y el valor del consumo doméstico de importación fueron 19% y 29% respectivamente. En ese cuadro, cuya relación de alimentos bien serviría como ejemplo objetivo de cual era la canasta básica del cubano promedio de aquellos tiempos, muestra datos interesantísimos como el hecho de que el 98% de la cantidad y el 92% del valor de los productos lácteos consumidos por la población cubana era de producción nacional.
Etiquetas: bodega, bodegas, cartilla de racionamiento, castrismo, Castro, consumo, cuba, cubana, dictadura, escasez, hambre, Hambre Nuevo, Libreta de Abastecimiento, pueblo cubano, Revolución







































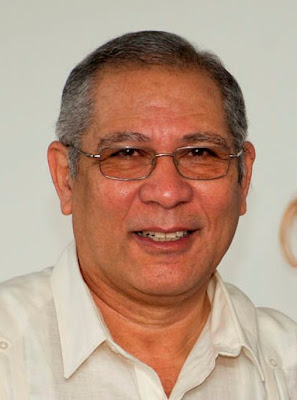



0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home